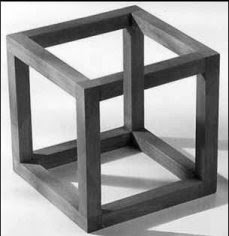Etiquetas
- Cuentos escritos en 2006 (3)
- Cuentos escritos en 2007 (11)
- Cuentos escritos en 2008 (2)
- Micros (3)
jueves, 31 de enero de 2008
No lo mutilen
Algún día Dios arrancará la torre Eiffel de su sitio y se la llevará a la gloria. La tomará entre sus dedos, tirará hacia arriba, con mucha fuerza, y cuando la sienta libre, soltará una risita como de niño travieso. Volará por los cielos, atravesará el universo en un soplo de poder absoluto. Caerán sus cabellos en los planetas, en los asteroides, en los hoyos negros. Y acá en la tierra, antes de que Él abra la puerta de su paraíso, y coloque la torre en su buró de cenizas, toda la gente creerá que el mundo se ha acabado. Créanme —les dijo a sus alumnos—. Así será.
_
Edenes modernos
1.
El jardín estaba desierto. Al fondo sólo había un par de mesas blancas, algunas sillas plegables, y un ave sin jaula que parecía Quetzal. Y atrás de eso la casa enorme, toda rosa con vivos carmesí y bien conservada. Pero no había niños. Tampoco música, ni confetis. Joel se llevó el índice a la boca. Volvió a la calle, levantó la mirada y se aseguró que el número de la casa fuera el correcto, y lo era. De nuevo se llevó el índice a la boca. Ahí, a la mitad de un tianguis atestado de personas, no supo si marcharse o volver a entrar por la puerta que, como le habían dicho, halló abierta.
—¡Mira! ¡Mira mamá! —gritó un niño que iba de la mano de una señora que llevaba en su otra mano un costal de naranjas—. ¡Un payaso!
Joel no tenía la obligación, pero le sonrió al niño. La señora le sonrió a Joel, le dio las buenas tardes, y sin hacer otro comentario, y con la naturalidad de quien sabe a dónde se dirige, ingresó por el zaguán, con su hijo. Joel tuvo que hacerse a un lado para que pudieran pasar.
—¡Hey! ¡Señora! —gritó—. ¿A dónde va?
—Aquí es la fiesta —replicó—. Supongo que usted es el payaso.
La señora no le dio oportunidad de responder. Se fue hacia el fondo del jardín, arrastrando su costal de naranjas. El niño caminaba dando saltitos en el pasto. Joel los miraba desde la calle. Cuando estuvieron a un lado del ave sin jaula, ambos le acariciaron la cabeza. La señora, que abandonó su costal de naranjas encima de una mesa del fondo, abrió la puerta corrediza, de cristal opaco, e ingresaron a la casa. Después, desde el interior, se corrió la puerta cristalina. Rechinó lánguidamente. Un sonido como las patas de los ratones en salones vacíos.
Con la palma izquierda cubriéndole el rostro y la derecha recargada en su cintura, casi en una postura propia de su oficio, Joel se dispuso a averiguar dónde estaba la fiesta.
2.
La pecera se quebró y cientos de tortugas fueron a dar a la alfombra. El agua ensució los zapatos de charol del hombre que fumaba sentado en un taburete con la señal de la victoria metida en los orificios de la nariz. Joel se incorporó, y el hombre que fumaba vio su rostro hecho una mezcla asquerosa de maquillaje barato y sangre. Y es que es muy fácil tropezar, llevando el calzado maravilloso de los payasos, cuando se atraviesa en el camino el cuerpo desfallecido de alguien. Joel se acordaría siempre del crujir de los caparazones mientras intentó huir.
3.
Mirel también encontró la puerta abierta. Dejó una sandía a un costado del ave que parecía Quetzal, le acarició la cabeza, y tomó asiento en una silla a la cual tuvo que darle forma. Después la arrimó a una mesa y empezó a pelar una naranja. Así transcurrieron aproximadamente quince minutos. De vez en cuando se asomaba a la puerta de cristal, estirando su delgado cuello hacia los lados, pero el reflejo del medio día no daba lugar a ninguna imagen. De pronto se escuchó un rechinar. Mirel, distraída, se asomó de nuevo a la puerta, pero la gordura del hombre que cerraba la puerta dominó toda su visibilidad.
—¿Qué le ha pasado a tus zapatos?
—Nada.
4.
—¿Nosotros? —respondió la señora. Joel asintió—. Mire, si mi hijo se la pasa bien, yo me la paso bien.
Joel estaba descalzo. El niño jugaba con una pelota de tenis. La pelota rebotaba en el suelo, después en la pared, y regresaba a sus manos. La señora lo contemplaba. Le temblaban las piernas como si la orina le estuviera oprimiendo las entrañas.
—Por cierto —agregó la señora—. Cuando entró usted, ¿no se fijó si había una muchacha en el jardín? Agraciada, de mediana estatura.
—Había un muerto en el recibidor —contestó Joel.
—Sí, ¿pero vio a la muchacha?
5.
Un hombre obeso abrió la puerta del cuarto. El niño detuvo la pelota, la señora se puso de pie, y Joel apretó los puños. Les dio la espalda y se agachó como para cargar algo, empujando la puerta con su enorme trasero para que no se cerrara. Mirel lo llevaba de las muñecas y el hombre obeso de las piernas; lo botaron a dos metros del niño. Sobre el cuerpo pataleaban algunas tortugas.
6.
Usted creerá, jodido payaso, que somos una sarta de diabólicos. Pero no, confórmese con saber que todo se ha salido de control, o más bien, que las cosas no resultaron como hubiésemos querido. No se aterre, hombre. Mire al niño lo tranquilo que está. Mejor váyase, salga de aquí, de inmediato.
7.
El jardín era una fiesta. Había muchos niños, unos corriendo tras los otros, otros brincando sobre otros, y otros ocultos entre las piernas de sus madres gordas. Había series de globos adornando los muros del jardín, música de caramelos reventando oídos, vasos de refresco aplastados en el pasto, servidos en las mesas, inclinados en los labios; muchachas que no sabían cómo organizar un simple juego. Eran como cinco muchachas, probablemente madres jóvenes, adineradas, que sufrían calambres por las noches de tanto levantar la mano. Vestían pantalones ligeros, de colores tenues, blusas escotadas, collares discretos. Joel las miraba, inadvertido, parado justo en frente de la puerta de cristal opaco de la casa enorme. Acababa de correr la puerta, y ya había recuperado sus zapatos. El ave que parecía Quetzal se le acercó y comenzó a rodearlo.
—Llegó la solución —dijo una de las jóvenes—. Ahí está el payaso.
Joel fue e intercambió algunas palabras con ellas. Al parecer habían acordado algo, porque las jóvenes mujeres empezaron a llamar a gritos a todos los invitados: el espectáculo iba a comenzar.
—¡Quién quiere jugar con el payaso!
Y todos los niños respondieron yo.
Joel, turbado a lo sumo, no tuvo otra opción más que dar su función. Hizo perros y gatos y gansos y ratones de aire, espadas, aros y hasta mujeres. Hizo concursos. También hizo chistes para todos, para las gordas viejas y las delgadas jóvenes. Y se sintió tan bien como en todas las funciones anteriores que había dado desde su adolescencia, muy aliviado. Tan aliviado, que cuando vio al niño de la pelota y a la madre de las naranjas, tomados de las manos, saliendo cautelosos por el zaguán, no quiso sino continuar el espectáculo. Y cuando terminó, le ofrecieron una rebanada de sandía.
—Está fresca —le dijeron.
_
lunes, 7 de enero de 2008
Como sombra real de árbol viejo
Dejemos hablar al tiempo, Juan Carlos Onetti
Joel estaba mirando a un colibrí de plumas color verde metálico suspendido frente a su ventanal del tercer piso cuando advirtió a una joven que aguardaba en la calle bajo el árbol que él mismo plantó mucho tiempo atrás. No le hubiese llamado la atención si la mujer no hubiera estado sentada, con las piernas cruzadas en forma de mariposa, y la mirada y las palmas de las manos extendidas hacia él. Además olía a vainilla.
Cerró las persianas y se fue a dormir. Pero el día siguiente, y los otros días del calendario, con exactitud como de paloma migrante, la joven volvió a aparecer, siempre en la misma postura y expresión y piel de mujer alegre. Entonces Joel no supo si llamar a la policía o bajar y decirle qué diablos quería.
Sin embargo le excitaba concluir la jornada de los laboratorios de física para arribar a la casa y constatar que la joven seguía ahí.
─¿Se encuentra bien, ingeniero?
─Claro, es sólo la emoción de la física nuclear.
Eran unas ansias terribles. Aparcaba en el jardín su bicicleta de hombre comprometido con el ambiente no sin antes ver de reojo el árbol y convencerse de que la mujer se presentaba únicamente hasta que él subía al tercer piso y se asomaba por el ventanal. Después cerraba las persianas y bramaba con todas sus fuerzas ahhhh, y subía y bajaba escaleras, y recorría la casona entera a lo mejor para darse cuenta de que estaba solo.
La joven no era bella. Pero su cabello pelirrojo ligero, sus labios color sangre, sus pómulos espolvoreados de rosa, y las líneas delicadas que delineaban su cuerpo tan femenino conformaban el imán de curiosidad y ocio que durante las tardes de un mes extraño mantuvo a Joel con la frente, la nariz y los labios estampados en el cristal donde después de muchos años había encontrado una distracción distinta a las ecuaciones y fórmulas kilométricas de su oficio de científico cabrón. Aunque en aquel tiempo que transcurrió sin que hubiera mayor contacto que las miradas clandestinas de ambos Joel nunca planeó desnudar el enigma de esa mujer que parecía prostituta desorientada, un viernes en el laboratorio sintió de golpe las ganas irreprimibles de abordarla.
Ese viernes la mujer se había adelantado a la hora cotidiana; llegó una hora antes a la sombra del árbol y adquirió la postura de todos los días con excepción de la mirada, la cual dirigió a la calle por donde Joel acostumbraba regresar en su bicicleta. Después de un rato lo vio pedaleando hacia el árbol. Joel descendió del aparato y lo encadenó a un tronco. Se le congelaron las palabras, pero alcanzó a decir:
─Buenas tardes.
A ella se le congeló todo el rostro, y no logró sino colgarse un brazo de Joel en la nuca y llevárselo al interior de la casa en una caminata como de pingüinos enfermos.
─Hoy debía hablarle, señor ─le dijo ella cuando tuvieron la puerta en frente y no supieron qué hacer.
─Pasa ─dijo Joel.
Arrojó las llaves al sofá y la mujer se acomodó al lado de las llaves. Vestía una falda corta y negra. Joel se dejó caer en un sillón cerca de la joven.
─No vaya usted a creer que soy prostituta ─le dijo meneando la cabeza─. Todo lo contrario: estoy dispuesta a pagarle si acepta hacer el amor conmigo.
Joel no asimiló la inverosimilitud de la oferta, ni comprendió de dónde venía semejante escena, ni cómo esa mujer peculiar estaba diciendo lo que decía. Pero tampoco su intrepidez le sirvió para averiguarlo. Echó la cabeza hacia atrás. Después se puso de pie.
─No hace falta que me lo pregunte. Si hago lo que hago es porque estoy enamorada de usted.
─¡...!
─Sí.
La mujer se arrastró sobre el sofá y rozó las rodillas de Joel. Con los ojos cerrados, acortó la distancia entre sus rostros. Respiró hondo tres minutos en esa posición. Joel tenía los ojos muy abiertos. Ella le dio un beso de niños, casi seco.
─Con eso basta ─le dijo la joven mirando el piso─. Nunca se acostaría con una desconocida.
Desde aquellas vacaciones en que un platillo volador surcó los cielos de la carretera a medio día, Joel no había experimentado tanta confusión junta. La mano de la mujer ya estaba puesta en la chapa dorada de la puerta.
─Vuelva.
Ella volvió, por supuesto. Se acostó en las piernas de Joel y encendió el televisor, y así permanecieron hasta que la noche les decantó el ánimo. No hicieron el amor ni se besaron otra vez; apenas Joel sentía un cosquilleo de la cabeza linda que se hundía en su regazo. Ella vivió los mejores momentos de su existencia.
Amanecieron en el sofá y ni siquiera la madrugada le había extraído a la mujer su aroma de vainilla. Joel inmediatamente fue a la cocina a servirse café. Pensó ofrecerle uno a la joven, como suelen hacer los buenos clientes, pero no lo hizo para evitar confusiones. Cuando regresó a la estancia vio cómo la mujer se untaba vainilla concentrada justo en medio del escote.
─Qué quieres. Estoy enamorada.
─¿Y ahora?
─Ahora supongo que te vas al trabajo.
Joel se tragó el café. Su mirada se disfrazó de águila. Con la boca apretada y los ojos cerrados, la mujer sacudió la cabeza.
─Te quedarás hoy al menos, ¿cierto?
Ella asintió. Él subió a su habitación a vestirse y ducharse. Cuando estuvo listo la llamó. Ella fue allá al tercer piso donde escuchaba la voz y pronto se encontró parada en una habitación gigantesca con un ventanal impresionante de suelo a techo de fondo.
─Quédate aquí, yo regresaré a la hora que sabes.
Por primera vez le había hablado con autoridad, no de cliente adinerado, sino de amante convencido, pero con autoridad. Ella asintió de nuevo.
Sin preocuparse de proporcionarle una llave a la joven, sin preocuparse de albergar en su casa a una perfecta desconocida, sin preocuparse de que tenía impregnado el olor a vainilla, salió en su bicicleta hacia el trabajo, cargando un cúmulo de sensaciones unas reprimidas y otras explotadas, un millón de neuronas revolucionadas, un mundo de sonrisas que regalaba a los niños que corren a la escuela, a las madres que manejan camionetas, a los policías de tránsito, a los que venden mariscos afuera de la universidad. Y toda el día repartió sonrisas y sonrisas, a los técnicos vestidos de batas azules, a los ingenieros respetables con gafas oscuras, a las secretarias que corren y jadean con un fajo de hojas de papeleo, a los de intendencia que lavan ventanas con escobas, a los empresarios altos y güeros que hacen visitas de negocios... tantas y tan baratas y tan repetidas sonrisas que cuando llegó el final de la jornada Joel temió no tener ni una más para convidarle a la joven que ni su nombre le había preguntado.
Por fin terminó sus labores.
Pedaleó como si una marabunta viniera tras de él. Vio a las mismas señoras y a los mismos niños, pero ya no sonrió más, estaba reservándose todo para la joven, para cumplir su deseo aunque no pensaba aceptar la paga. No iba a permitir que se escapara esta oportunidad. Sabía que era una completa tontería. En el camino a casa tuvo que detenerse en dos ocasiones, a pesar de la velocidad increíble que pasmaba a los automovilistas, porque no estuvo seguro de que la joven existiera, pero ella era real y estaría esperándolo, a él, que conocía la soledad como a su mierda, acostada en la cama, y sus cabellos pelirrojos esparcidos sobre las sábanas, y el recuerdo de sus abuelos y sus padres y sus hermanos y sus primos no volvería a entrar a la casa. No tenía la más remota idea de qué sucedería al día siguiente, si adoptaría a la joven como compañera, si investigaría su ascendencia, su pasado o su presente; quizás como sirvienta, como amante, como esposa, como mascota. De eso a unos peces de los cuales solamente esperaba su muerte, eso.
Abrió la puerta, arrojó las llaves al sofá.
No olía a vainilla. Joel subió los cuarenta y siete escalones que lo separaban de su recámara, abrió la puerta y la joven no estaba ahí.
Tampoco se alarmó. La buscó en las ocho habitaciones de la casa, en el cuarto de estar, en la biblioteca, en la cocina, en el cuarto de servicio, en el comedor. Cuando se disponía a levantar un sofá ─ya tenía los ojos inundados de lágrimas─ comprendió que ella se había ido.
Sintió que le sellaron la nariz. No bramó ni corrió. Pero la vida se le estaba saliendo por los ojos. Ella no volvió al árbol el día siguiente, ni los otros.
Cuatro meses después la situación era muy distinta, Joel se había recuperado tras una dura terapia diaria que él mismo se recomendó, también había puesto en renta la casona de los abuelos, regaló muchos muebles, y se mudó a un departamento dentro de la ciudad, muy céntrico, donde cada media hora pasaba un camión de doble remolque y hacía temblar la tierra. El pez había muerto y los proyectos en la universidad marchaban bien.
Pero un día sucedió lo que tenía que suceder.
A pesar de que su costumbre de contemplar las cosas a través de las ventanas se perdió a raíz de su desgracia, a últimas fechas comenzaba a recuperarla, aunque no fuera más su lente el ventanal enorme de techo a piso ni su ilusión la pelirroja radiante.
Era una tarde clara con un cielo naranja y rojo y nubes alejándose de todas partes. Había sido un día excelente puesto que un proyecto en el cual trabajaba desde hacía varios meses se había concretado. Joel estaba acostado en su cama. De pronto un olor a vainilla se coló entre las cortinas. Joel, sin preámbulos, se dirigió a la ventana.
Primero vio a un colibrí sostenido de un cable de luz. Después, aunque quiso como nunca ha vuelto a querer, no vio nada.
_
jueves, 27 de diciembre de 2007
Bella Razón
El olor de la soledad se le impregnó de modo tan mágico, al escuchar el portazo de salida, que terminó por forjarse en su corazón. La espera infernal avivaba la muerte de su mística virginidad, y revivía los monstruos de sus peores turbaciones arrastradas desde la infancia; el rincón de su negra y pesimista imaginación, donde colgaba el cuadro de una mujer violada.
Ya se percibía en el lugar el inconfundible síntoma de los sábados. El piar de los pájaros grises se transmitió por las líneas del aire, confundiéndose con los lejanos motores y arrullando el despertar de la desamparada cautiva. Una luz se colaba entre las cortinas roídas por el ahogo ajeno, embrollándose con los ruidos y absorbida por las blancas telas de la cama. Una luz negada a Mirel, que improvista de escapes de la realidad, abandonó el intento de trasladarse al mundo de los cuentos de hadas. Y si bien la situación se antojaba insufrible, la espera nocturna transcurrió indemne.
Mirel, con sus ojos verdes vendados, con los tobillos juntos, amarrados. Mirel, con su falda por escudo y por traidora. Mirel, tirada como se tiran las vacas para dormir. Cansada y aferrada a la fe de un dios que se inventó el viernes en la noche. Mirel comprobando que cuando la incertidumbre de la vida (o de la muerte) se apodera de los instintos y los sentimientos, no duelen tanto los recuerdos como apestan las cenizas del futuro tuerto. Mirel y su magnificencia, aliadas.
Diez horas habían ya transcurrido desde su captura al salir de una tienda departamental, y una del portazo matinal. Pero aquella espera no fue tan grande como la espera particular de una confirmación innecesaria que le diera el valor de arrojarse la lengua para atrás, pues el modo soez de su captura y las amenazas obscenas de sus captores la remontaron al rincón de su negra y pesimista imaginación. Mas logró sobrevivir con los ojos cerrados, chocando los dientes, mordiéndose los cachetes, dando todo por perdido y abandonándose moralmente a la agonía. Esperando la hora; su fin del mundo. La hora en que perdería la virginidad a través de una de las pruebas irrefutables de que el diablo es un desalmado y un traidor, y que sus batallas contra el bien no son una quimera, sino una conquista lenta de la índole terrenal. La hora en que su tiempo se detendría para nunca más volver a sucederse. La hora en que sus gritos se ahogarían en el páramo de su vulnerabilidad. La hora en que su madre, desesperada y atormentada, se rasgaría las bienaventuranzas católicas y maldeciría a Dios. La misma hora en que su padre chillaría a la policía: «¡Encuéntrenla!.» La hora en que sus conocidos se estremecerían con la sensación de un golpe invisible. La hora en cuyo punto retumbarían las caricias puras. La hora en que le subirían la falda: la hora en la que duele el futuro tuerto.
La luz terminó de colarse por las cortinas y terminó por colarse en la venda húmeda de lágrimas atolondradas y sin dirección. El desconcierto invadió los poros de Mirel cuando se alumbró su memoria, al reflexionar en las palabras que escuchó el viernes por la noche camino a la casa que no habría de ver en su estancia desconsolada sino hasta la noche del día en curso:
—Nos la echamos, y a la chingada. La aventamos a donde sea.
Fue con ese pensamiento que cerró la puerta del futuro y sus dolencias, y abordó el deseo indeliberado de rebobinar el pasado, antes de la hora mala.
No lo supo durante el día, pero el cuarto no era tan horripilante como se le figuró al oler la soledad. Había una limpieza en todos sus muebles digna de indagación. Las paredes estaban recubiertas de un tapiz rosa muy lujoso. Del techo colgaban dos lámparas que por el peso de su presencia más que por su propio peso, parecían retorcer la loza. El piso era de duela de buena calidad. Las cortinas guindas resguardaban el ámbito, como si una reina, acostada en la cama de ébano cubierta de sábanas de un blanco bendito y un aire libertador, fuera la poseedora del reino de las satisfacciones. Pero la reina no era una reina en realidad, ni el cuarto era un cuarto de un palacio, ni los príncipes eran príncipes, ni la satisfacción era satisfacción. Era más bien lo que los raptores llamaban un buen lugar para coger. Pero Mirel era Mirel.
Mirel era joven, blanca, de piel concisa y una sonrisa inocentemente teomaniaca. Su belleza había sido el centro de diversas discusiones sobre la profundidad y la veracidad de amar a una mujer movido por el simple hecho de ceder a sus encantos. Unos argumentaban que el amor no es si surge de sentimentalismos superficiales, pero otros argumentaban que la profundidad del amor no está en función de la profundidad de lo que lo provoca, sino en la claridad y la pasión que provoca. Lo cierto, y lo que nadie podía negar, ni con recursos científicos ni con dotes de inteligencia, porque lo habían padecido, era que ella tenía la desproporcionada cualidad de trastornar las noches con su rostro omnipresente en los sueños de cualquier hombre que la viera caminar y sonreír al mismo tiempo, así fuera un solo instante.
La facilidad y musicalidad de la voz y las palabras de Mirel sumaban otra trampa guardada que nunca habría de utilizar contra los hombres, como no lo hizo con ninguna, porque su belleza no era solamente estética, sino una prueba de que existen los seres con alma. Sin embargo, nunca sucumbió al catolicismo extremo a la que la orillaba su familia. Al contrario, desde niña se ligó a personas tan locas y tan artistas, por mera casualidad y gracia del todopoderoso, que a los diecisiete años, tirada como vaca en la cama, secuestrada para ser ultrajada, no parecía la niña aterrada por la inminente violación, sino la niña aterrada por la vergüenza de esperar un futuro tuerto, y por el coraje de saber que en esta maldita ciudad los delitos se dan como las ratas en las vías del tren, y que las autoridades siempre salen con sus discursos imbéciles y cobardes; y por la rabia de perder su virginidad con un par de changos con camisa.
Para sus desconocidos que dudaran de su magnificencia bastaba contar la historia entrecortada de los novios condenados:
Ninguno de los ocho hombres que la besaron en su adolescencia habían vuelto a construir un noviazgo, ni habían vuelto a besar sin evocar los labios de Mirel, ni habían vuelto a comer sin recordar el sabor y el olor de Mirel, ni habían vuelto a leer sin leer Mirel entre las palabras, ni habían vuelto a escribir sin escribir el nombre de Mirel en algún rincón, ni habían vuelto a fumar sin habérseles creado la curva de Mirel en el humo del cigarro, ni habían vuelto a tomar sin relacionar la figura de la botella con las caderas de Mirel, ni habían vuelto a tener sexo sin recapacitar en lo colosal que hubiera sido tenerlo con Mirel, ni habían vuelto a mirar la luna sin descifrar en sus manchas los defectos físicos ausentes en la piel de Mirel, ni habían vuelto a desear otro pecho, de modo tan tierno y triste, como desearon el de Mirel: ella tenía la exasperante gracia de dirigir las miradas clavadas en sus ojos a su pecho, y rebotarlas después balanceando su cabeza y acomodándose el cabello, y tenía la cualidad de hacerlo en tres segundos. Ni habían vuelto a platicar sin sacar a colación sus besos con tan conturbadora mujer, ni habían vuelto a despreciar la vida, ni habían vuelto a dejar de ir a misa los domingos, ni habían vuelto a ver un partido de fútbol sin referirse al campo de juego como los ojos de Mirel, ni se habían vuelto a hacer un moretón sin acordarse que ése es precisamente el color de la mirada de Mirel, ni habían vuelto a sudar sin ver en su sudor el sudor de Mirel en acción, ni habían vuelto a ver pornografía, ni habían vuelto a respirar sin sentir los suspiros de Mirel en su nariz, ni les había vuelto a deslumbrar la luz del sol.
Pero éstos eran unos changos. A Mirel de nada sirvió rememorar sus cualidades y sus derivaciones.
Y sin tener indicios de la inauguración de su fin del mundo, Mirel tuvo la impresión, en una hora extraviada del día, de que iniciaba su mala hora. Y sin más, sola en el cuarto, con los ojos vendados, sólo acompañada por el olor a soledad y la nostalgia triangulando los vacíos, sintió cómo una mano le recorría la pierna, y cómo otra le quitaba los zapatos. Se conmovió. Sintió un respiro asmático en su oreja, unos labios húmedos en la frente, el abrir y cerrar de una boca poseída por el deseo sexual. Una lengua rasposa en su cuello. Escuchó los improperios de los dos hombres, y el sonido de dos hebillas de pantalón caer al suelo. Las cortinas guindas resguardaban el soliloquio lascivo de Mirel. La mano subía a la rodilla; a sus muslos temblorosos, patinando sobre el dulce vestido que la naturaleza le regaló a Mirel; blasfemando. Mirel gritó, y dio de vueltas como convulsionada, y cayó de la cama. En el subconsciente avistó la sombra de aquella escena. Pero los tirantes se resbalaban de todos modos en su imaginación. Y las piernas se abrían, como se abren las de los pollos. Y los ojos se cerraban, tras la venda, como los cierran las personas al estornudar. Ahora sí, su hora se acercaba. Las manos viriles controlaron sus movimientos. Los gritos desgarradores inundaron el espacio. La blusa se deslizó por sus pechos, por su abdomen, doblándose y doblándose, poco a poco, y llegó a la cintura. La falda se quebró, junto con su sangre. La piel erizada de su cuerpo le recordó el frío que cala en los baños de diciembre. Las manos invasoras osaron pecar transitando su hermoso cuerpo. Su garganta perdía fuerza. La certidumbre falsa, que la invadió cuando se retorcieron sus dedos y se desbordaron las lágrimas por la boca y vibraron sus muslos, de haber perdido su virginidad, la puso en un profundo sueño que se prolongó toda la mañana, toda la tarde, y que finalizó en la noche. Sus secuestradores ni se asomaron. Ellos debatían al calor de un incendio de contrariedades. El aire que se impregnó en Mirel por la mañana, cuando cerraron la puerta, después de admirarla toda la madrugada, no fue casual.
Despertó. La blusa continuaba en su lugar, no había cinturones en el piso. Su falda tan sólo estaba desacomodada. Las cortinas le dijeron a los muebles, y los muebles le dijeron al aire, y el aire le dijo a las líneas flotantes, y éstas se encargaron de traspasar la venda de Mirel, y de perforar su cráneo y de inmiscuirse en la parte más activa de su cerebro, y le dijeron: no pasó nada.
Fue entonces cuando se consumó una leyenda urbana. Se abrió la puerta, y el olor a soledad se fugó velozmente, y un aire denso de incertinidad constituyó un remolino crepuscular.
—A la mierda con todo esto —dijo uno—. Quítale la venda.
Se la quitaron.
Mirel no logró ver más que dos sombras sentadas en un sillón, frente a donde quedó tirada. El remolino cesó. Un silencio increíble gobernó el ambiente. La miraban, fascinados. Le miraban los ojos, sólo los ojos, con ojos desorbitados y gestos embrujados. La miraron por quince minutos, sin decirle nada, sin dar signos de vida, con una cara de hipnotizados. Mirel tuvo la impresión de testimoniar la maleabilidad del tiempo. Se levantaron, lentos, solemnes, y entrecruzaron las miradas. Caminaron a la puerta, y la cerraron, dejando a Mirel con los ojos descubiertos. No hubo olor a soledad, ni volvió el remolino. Mirel movió la cabeza, a un lado, al otro, arriba, abajo. Se tentó las uñas. Se revisó los muslos. Escuchó pasos. Entraron de nuevo.
—Recoge tus cosas.
Mirel las recogió. Se dirigieron al garaje, con paso apresurado. La metieron en un auto, y sólo uno de los dos se subió con ella. Mirel, sorprendida, atribuía la situación a un favor del cielo, sin saber la verdadera razón. El chofer condujo por una avenida principal. Mirel miraba la calle, alumbrada; los anuncios espectaculares, los semáforos, la gente de los carros, la gente caminando, la gente en los camiones, los árboles marchitos, sus maderas carcomidas, los puestos ambulantes, la tristeza y el desánimo de la noche.
Arribaron a un terreno baldío, seco, desde el cual se distinguían dos edificios altos que Mirel reconocía bien. El chofer estiró la mano, con un billete de cien pesos.
—Mire señorita, tome esto —dijo cabizbajo—. Y váyase a su casa.
_