El olor de la soledad se le impregnó de modo tan mágico, al escuchar el portazo de salida, que terminó por forjarse en su corazón. La espera infernal avivaba la muerte de su mística virginidad, y revivía los monstruos de sus peores turbaciones arrastradas desde la infancia; el rincón de su negra y pesimista imaginación, donde colgaba el cuadro de una mujer violada.
Ya se percibía en el lugar el inconfundible síntoma de los sábados. El piar de los pájaros grises se transmitió por las líneas del aire, confundiéndose con los lejanos motores y arrullando el despertar de la desamparada cautiva. Una luz se colaba entre las cortinas roídas por el ahogo ajeno, embrollándose con los ruidos y absorbida por las blancas telas de la cama. Una luz negada a Mirel, que improvista de escapes de la realidad, abandonó el intento de trasladarse al mundo de los cuentos de hadas. Y si bien la situación se antojaba insufrible, la espera nocturna transcurrió indemne.
Mirel, con sus ojos verdes vendados, con los tobillos juntos, amarrados. Mirel, con su falda por escudo y por traidora. Mirel, tirada como se tiran las vacas para dormir. Cansada y aferrada a la fe de un dios que se inventó el viernes en la noche. Mirel comprobando que cuando la incertidumbre de la vida (o de la muerte) se apodera de los instintos y los sentimientos, no duelen tanto los recuerdos como apestan las cenizas del futuro tuerto. Mirel y su magnificencia, aliadas.
Diez horas habían ya transcurrido desde su captura al salir de una tienda departamental, y una del portazo matinal. Pero aquella espera no fue tan grande como la espera particular de una confirmación innecesaria que le diera el valor de arrojarse la lengua para atrás, pues el modo soez de su captura y las amenazas obscenas de sus captores la remontaron al rincón de su negra y pesimista imaginación. Mas logró sobrevivir con los ojos cerrados, chocando los dientes, mordiéndose los cachetes, dando todo por perdido y abandonándose moralmente a la agonía. Esperando la hora; su fin del mundo. La hora en que perdería la virginidad a través de una de las pruebas irrefutables de que el diablo es un desalmado y un traidor, y que sus batallas contra el bien no son una quimera, sino una conquista lenta de la índole terrenal. La hora en que su tiempo se detendría para nunca más volver a sucederse. La hora en que sus gritos se ahogarían en el páramo de su vulnerabilidad. La hora en que su madre, desesperada y atormentada, se rasgaría las bienaventuranzas católicas y maldeciría a Dios. La misma hora en que su padre chillaría a la policía: «¡Encuéntrenla!.» La hora en que sus conocidos se estremecerían con la sensación de un golpe invisible. La hora en cuyo punto retumbarían las caricias puras. La hora en que le subirían la falda: la hora en la que duele el futuro tuerto.
La luz terminó de colarse por las cortinas y terminó por colarse en la venda húmeda de lágrimas atolondradas y sin dirección. El desconcierto invadió los poros de Mirel cuando se alumbró su memoria, al reflexionar en las palabras que escuchó el viernes por la noche camino a la casa que no habría de ver en su estancia desconsolada sino hasta la noche del día en curso:
—Nos la echamos, y a la chingada. La aventamos a donde sea.
Fue con ese pensamiento que cerró la puerta del futuro y sus dolencias, y abordó el deseo indeliberado de rebobinar el pasado, antes de la hora mala.
No lo supo durante el día, pero el cuarto no era tan horripilante como se le figuró al oler la soledad. Había una limpieza en todos sus muebles digna de indagación. Las paredes estaban recubiertas de un tapiz rosa muy lujoso. Del techo colgaban dos lámparas que por el peso de su presencia más que por su propio peso, parecían retorcer la loza. El piso era de duela de buena calidad. Las cortinas guindas resguardaban el ámbito, como si una reina, acostada en la cama de ébano cubierta de sábanas de un blanco bendito y un aire libertador, fuera la poseedora del reino de las satisfacciones. Pero la reina no era una reina en realidad, ni el cuarto era un cuarto de un palacio, ni los príncipes eran príncipes, ni la satisfacción era satisfacción. Era más bien lo que los raptores llamaban un buen lugar para coger. Pero Mirel era Mirel.
Mirel era joven, blanca, de piel concisa y una sonrisa inocentemente teomaniaca. Su belleza había sido el centro de diversas discusiones sobre la profundidad y la veracidad de amar a una mujer movido por el simple hecho de ceder a sus encantos. Unos argumentaban que el amor no es si surge de sentimentalismos superficiales, pero otros argumentaban que la profundidad del amor no está en función de la profundidad de lo que lo provoca, sino en la claridad y la pasión que provoca. Lo cierto, y lo que nadie podía negar, ni con recursos científicos ni con dotes de inteligencia, porque lo habían padecido, era que ella tenía la desproporcionada cualidad de trastornar las noches con su rostro omnipresente en los sueños de cualquier hombre que la viera caminar y sonreír al mismo tiempo, así fuera un solo instante.
La facilidad y musicalidad de la voz y las palabras de Mirel sumaban otra trampa guardada que nunca habría de utilizar contra los hombres, como no lo hizo con ninguna, porque su belleza no era solamente estética, sino una prueba de que existen los seres con alma. Sin embargo, nunca sucumbió al catolicismo extremo a la que la orillaba su familia. Al contrario, desde niña se ligó a personas tan locas y tan artistas, por mera casualidad y gracia del todopoderoso, que a los diecisiete años, tirada como vaca en la cama, secuestrada para ser ultrajada, no parecía la niña aterrada por la inminente violación, sino la niña aterrada por la vergüenza de esperar un futuro tuerto, y por el coraje de saber que en esta maldita ciudad los delitos se dan como las ratas en las vías del tren, y que las autoridades siempre salen con sus discursos imbéciles y cobardes; y por la rabia de perder su virginidad con un par de changos con camisa.
Para sus desconocidos que dudaran de su magnificencia bastaba contar la historia entrecortada de los novios condenados:
Ninguno de los ocho hombres que la besaron en su adolescencia habían vuelto a construir un noviazgo, ni habían vuelto a besar sin evocar los labios de Mirel, ni habían vuelto a comer sin recordar el sabor y el olor de Mirel, ni habían vuelto a leer sin leer Mirel entre las palabras, ni habían vuelto a escribir sin escribir el nombre de Mirel en algún rincón, ni habían vuelto a fumar sin habérseles creado la curva de Mirel en el humo del cigarro, ni habían vuelto a tomar sin relacionar la figura de la botella con las caderas de Mirel, ni habían vuelto a tener sexo sin recapacitar en lo colosal que hubiera sido tenerlo con Mirel, ni habían vuelto a mirar la luna sin descifrar en sus manchas los defectos físicos ausentes en la piel de Mirel, ni habían vuelto a desear otro pecho, de modo tan tierno y triste, como desearon el de Mirel: ella tenía la exasperante gracia de dirigir las miradas clavadas en sus ojos a su pecho, y rebotarlas después balanceando su cabeza y acomodándose el cabello, y tenía la cualidad de hacerlo en tres segundos. Ni habían vuelto a platicar sin sacar a colación sus besos con tan conturbadora mujer, ni habían vuelto a despreciar la vida, ni habían vuelto a dejar de ir a misa los domingos, ni habían vuelto a ver un partido de fútbol sin referirse al campo de juego como los ojos de Mirel, ni se habían vuelto a hacer un moretón sin acordarse que ése es precisamente el color de la mirada de Mirel, ni habían vuelto a sudar sin ver en su sudor el sudor de Mirel en acción, ni habían vuelto a ver pornografía, ni habían vuelto a respirar sin sentir los suspiros de Mirel en su nariz, ni les había vuelto a deslumbrar la luz del sol.
Pero éstos eran unos changos. A Mirel de nada sirvió rememorar sus cualidades y sus derivaciones.
Y sin tener indicios de la inauguración de su fin del mundo, Mirel tuvo la impresión, en una hora extraviada del día, de que iniciaba su mala hora. Y sin más, sola en el cuarto, con los ojos vendados, sólo acompañada por el olor a soledad y la nostalgia triangulando los vacíos, sintió cómo una mano le recorría la pierna, y cómo otra le quitaba los zapatos. Se conmovió. Sintió un respiro asmático en su oreja, unos labios húmedos en la frente, el abrir y cerrar de una boca poseída por el deseo sexual. Una lengua rasposa en su cuello. Escuchó los improperios de los dos hombres, y el sonido de dos hebillas de pantalón caer al suelo. Las cortinas guindas resguardaban el soliloquio lascivo de Mirel. La mano subía a la rodilla; a sus muslos temblorosos, patinando sobre el dulce vestido que la naturaleza le regaló a Mirel; blasfemando. Mirel gritó, y dio de vueltas como convulsionada, y cayó de la cama. En el subconsciente avistó la sombra de aquella escena. Pero los tirantes se resbalaban de todos modos en su imaginación. Y las piernas se abrían, como se abren las de los pollos. Y los ojos se cerraban, tras la venda, como los cierran las personas al estornudar. Ahora sí, su hora se acercaba. Las manos viriles controlaron sus movimientos. Los gritos desgarradores inundaron el espacio. La blusa se deslizó por sus pechos, por su abdomen, doblándose y doblándose, poco a poco, y llegó a la cintura. La falda se quebró, junto con su sangre. La piel erizada de su cuerpo le recordó el frío que cala en los baños de diciembre. Las manos invasoras osaron pecar transitando su hermoso cuerpo. Su garganta perdía fuerza. La certidumbre falsa, que la invadió cuando se retorcieron sus dedos y se desbordaron las lágrimas por la boca y vibraron sus muslos, de haber perdido su virginidad, la puso en un profundo sueño que se prolongó toda la mañana, toda la tarde, y que finalizó en la noche. Sus secuestradores ni se asomaron. Ellos debatían al calor de un incendio de contrariedades. El aire que se impregnó en Mirel por la mañana, cuando cerraron la puerta, después de admirarla toda la madrugada, no fue casual.
Despertó. La blusa continuaba en su lugar, no había cinturones en el piso. Su falda tan sólo estaba desacomodada. Las cortinas le dijeron a los muebles, y los muebles le dijeron al aire, y el aire le dijo a las líneas flotantes, y éstas se encargaron de traspasar la venda de Mirel, y de perforar su cráneo y de inmiscuirse en la parte más activa de su cerebro, y le dijeron: no pasó nada.
Fue entonces cuando se consumó una leyenda urbana. Se abrió la puerta, y el olor a soledad se fugó velozmente, y un aire denso de incertinidad constituyó un remolino crepuscular.
—A la mierda con todo esto —dijo uno—. Quítale la venda.
Se la quitaron.
Mirel no logró ver más que dos sombras sentadas en un sillón, frente a donde quedó tirada. El remolino cesó. Un silencio increíble gobernó el ambiente. La miraban, fascinados. Le miraban los ojos, sólo los ojos, con ojos desorbitados y gestos embrujados. La miraron por quince minutos, sin decirle nada, sin dar signos de vida, con una cara de hipnotizados. Mirel tuvo la impresión de testimoniar la maleabilidad del tiempo. Se levantaron, lentos, solemnes, y entrecruzaron las miradas. Caminaron a la puerta, y la cerraron, dejando a Mirel con los ojos descubiertos. No hubo olor a soledad, ni volvió el remolino. Mirel movió la cabeza, a un lado, al otro, arriba, abajo. Se tentó las uñas. Se revisó los muslos. Escuchó pasos. Entraron de nuevo.
—Recoge tus cosas.
Mirel las recogió. Se dirigieron al garaje, con paso apresurado. La metieron en un auto, y sólo uno de los dos se subió con ella. Mirel, sorprendida, atribuía la situación a un favor del cielo, sin saber la verdadera razón. El chofer condujo por una avenida principal. Mirel miraba la calle, alumbrada; los anuncios espectaculares, los semáforos, la gente de los carros, la gente caminando, la gente en los camiones, los árboles marchitos, sus maderas carcomidas, los puestos ambulantes, la tristeza y el desánimo de la noche.
Arribaron a un terreno baldío, seco, desde el cual se distinguían dos edificios altos que Mirel reconocía bien. El chofer estiró la mano, con un billete de cien pesos.
—Mire señorita, tome esto —dijo cabizbajo—. Y váyase a su casa.
_




















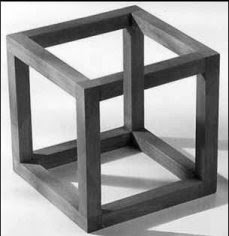


5 comentarios:
“Mirel, con sus ojos verdes vendados, con los tobillos juntos, amarrados. Mirel, con su falda por escudo y por traidora. Mirel, tirada como se tiran las vacas para dormir. Cansada y aferrada a la fe de un dios que se inventó el viernes en la noche. Mirel comprobando que cuando la incertidumbre de la vida (o de la muerte) se apodera de los instintos y los sentimientos, no duelen tanto los recuerdos como apestan las cenizas del futuro tuerto. Mirel y su magnificencia, aliadas.”
Y con este párrafo ingresamos a la magnificencia de Mirel enfrentada /entralazada / separada/fundida en la vulgaridad de sus captores.
Una bella razón y un relato que sólo necesitaría una ligera revisión para alcanzar la magnificencia de la otra Mirel, la mascullada.
Cariños,
Esther
Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho planeo reescribirlo todo, completo.
Quién sabe si alcance a la mascullada.
Saludos y gracias de nuevo.
Aureliano.
Siempre fue para mí uno de tus relatos favoritos, el primero que leí, y es una delicia volver a leerlo. Noto que lo has retocado. Ahora pesa menos, pero uno de los fragmentos que más me gustaba ha perdido gran parte de su magia. Ya sabes, el de las cortinas, el aire, los muebles, etc. Antes parecía algo que viniendo desde no se sabía dónde, se materializaba hasta entrar en la mente de Mirel. Ahora ha quedado un trayecto muy corto.
A mí no me gusta menos que la mascullada.
Saludos.
Panchito
Oh, Panchito, gracias por psar por mi blogg, hace mucho que no nos mirábamos, qué lástima que nos hayamos reencontrado en tan penosa situación.
Entiendo lo que apuntas. Aunque algunas personas me han dicho que ese párrafo que mencionas era una pesa terrible para el cuento.
Como sea, ojalá no haya perdido la magia, si la tuvo alguna vez.
Saludos.
Aureliano.
la chica que te gustaba en la voca... x eso el nombre de Mirel. es extraño encontrarte, no sé si aun frecuentes tu blog. soy mafer, kineshi... como sea. leí Bella Razón en un café literario en voca 6 al que fuiste de invitado, recuerdas? un gusto haberte encontrado, maravilloso escritor.
Publicar un comentario