«El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas,
había que señalarlas con el dedo.»
GGM, Cien años de soledad
Las dos niñas, una mayor por unos tres años que la otra, besándose en el andén de la estación Taxqueña. Descalzas. Indígenas hasta los huesos. Se manoteaban en Náhuatl. Y la gente boquiabierta.
Héctor, claro, iba de prisa, sudando, y la imagen de las niñas le turbó aún más la paz que la prisa se había encargado de saturar. Tres estaciones adelante, la curiosidad ganó la partida: volvió tres estaciones atrás.
Y ahí estaban, las dos niñas, una mayor unos tres años que la otra, besándose en el andén. Se lamían con tal fuerza que parecíase una cacería de lenguas, un desenfrenado acto de sensualidad innata. El círculo alrededor de ellas se disipó al tronar del pito del policía, que sorprendido, no pudo más que tomar a las niñas por los brazos y llevarlas a la jefatura de estación. La jefa mandó sacarlas del lugar, y así fue, las cargaron y las trasladaron a la entrada, donde inicia el tianguis de cada estación, de toda la vida. Los gritos y las mercancías de China.
Pero Héctor lo vio todo, muy atento.
Las niñas se sentaron en el suelo, al lado de un hombre cuyo cuerpo solamente conservaba el tronco y la cabeza. Y comenzaron a besarse. Ninguna rebasaba los once años. Eran muy antiestéticas, y sucias. Tenían los pies negros, los dientes amarillos, y el aroma a orines secos.
Pero Héctor seguía viendo, muy atento. Sin importar la prisa. (No hay peor mujer que la que obliga a su pareja a correr para cumplir con la hora acordada.)
Con el dedo índice tocó el hombro de la niña mayor, sin tener un motivo claro para hacerlo, simplemente quería decirle alguna palabra, quizás separarla de su hermana. Pero la niña respondió en Náhuatl, y Héctor no entendió ni pizca.
Ellas juntaron sus labios de nuevo, y Héctor se dirigió a un teléfono público, y se recargó en él, para ver todo, muy atento.
Y así transcurrieron dos horas, a la entrada de la estación. La gente desfilaba frente a las niñas, y hacía comentarios en voz baja, pero nadie tuvo el valor de permanecer, observando, porque la escena daba una especie de pena común, tan vergonzosa e incómoda, que cualquier signo de interés en ella sería una imperdonable falta social, casi tan vergonzosa como la escena misma.
Hasta que Héctor se retiró, sin afán alguno de ayudar a esas indígenas pestilentes. Caminó, descendió las escaleras, compró un boleto en la taquilla, y se instaló en el túnel, con la vista hacia el umbral donde aparecen las luces del tren.
Las niñas, paralelamente, se pusieron de pie, corrieron las escaleras, esquivaron los torniquetes, e ingresaron al andén. Habían notado a Héctor, recargado en la caseta telefónica.
Cuando Héctor las vio, a su lado, una lágrima escapó a sus recatos. Les extendió la mano. Entonces se escuchó el ruido del tren, y apenas le dio tiempo de guardar la billetera.
_




















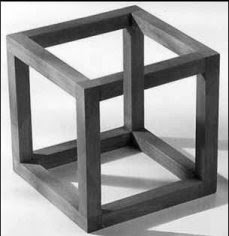


2 comentarios:
Mira: intenté desglosar, desmenuzar este cuento. No pude. Intenté encontrar líneas impactantes, pero no las encontré: todas confluyen , sin desnivel ni marcaciones, en una única prosa impactante.
Intenté separar los distintos elementos que constituyen la historia, y tampoco pude: cada línea es una idea, una imagen, y si fuera a señalarlas, debería marcar con marcador todo el cuento. Todas, entrelazadas en un perfecto entramado.
Para no extenderme, entonces, con todo lo que quise hacer y no pude: este relato no tiene fisuras, ni interrupciones, nada sobra, nada está desdibujado.
Y el resultado es un cuento que, más que un cuento, es una mirada ferozmente desnuda a la realidad. No importa si ocurrió o no, porque puede ocurrir, ocurre seguramente, en cualquier andén de cualquier tren, en tu país o en el mío.
Has tomado la cruda intensidad de la realidad y la has volcado, como cruda intensidad, en el papel, sin vueltas, con fuerza y con fluidez. No es posible escapar a este cuento, ni a esta prosa.
No abres juicio alguno: todos los protagonistas tienen sus razones para obrar como lo hacen. Yo, lector, debo pesar esas razones y decidir su importancia relativa, acordar o no, entender o no.
Me muestras la miseria y me dices “arréglate con ella, mírala, está allí, todos los días camino a clases, camino al trabajo. Ahora, mírala de nuevo, ¿desde dónde te paras, frente a ella?”
Sigo sospechando que tienes más años de los que dices tener...
Y seguiré afirmando que éste es uno de tus mejores cuentos.
Cariños,
Esther
Oh, Esther, me he leído tu comentario agarrado a mis pantalones.
Muchas gracias por pasar, Esther.
Me da un gusto tremendo lo que opinas.
Nos vemos por allá.
Publicar un comentario