(Parte II)
Tres minutos antes su niña compró una pulserita. Todavía la madre comentaba con su esposo el espectáculo increíble del espontáneo francés que aquella pequeña de ojos verdes había hablado mágicamente, como iluminada por un conocimiento nunca aprehendido, sosteniendo el madero atestado de pulseritas, en su interminable merodeo litoral.
Aullaba como loba en celo, sacudiendo los brazos a todos lados. El marido intentó serenarla, aunque él mismo se moría de miedo. Y es que perdieron de vista a la niña, y se la tragó el mar. Se formó una bola de curiosos que explicaban lo sucedido a los que se acercaban por montones, y trece jóvenes se dieron a la mortal tarea de salvar a la pequeña francesa, pero diez minutos más tarde emergieron a la playa sin la niña en los brazos. No había rastros, dijeron. Se alertó a la guardia costera y se dispusieron dos helicópteros y cinco lanchas motorizadas para encontrarla. Para entonces había transcurrido media hora. Los jóvenes salvavidas y el marido cargaron a la colmada mujer y la instalaron en su cuarto de hotel porque hizo varios intentos exasperados de meterse al mar. Había un mal tiempo. Comenzaba a anochecer. La mujer bajó del hotel y encontró en la playa a su marido charlando con los guardacostas. Veían volar a los helicópteros, y en los ojos del marido se reflejaba una certidumbre de resignación fatal. La mujer lloraba, pero también, al cabo de dos horas de búsqueda en las tinieblas, se resignó.
Al amanecer se suspendió el operativo de rescate. El matrimonio lloró a su hija, compraron arreglos florales y los echaron al mar. Rentaron un yate y dieron un último paseo por la zona en que su hija se disolvió.
Dos días después, cuando se encontraron plenamente en la soledad del cuarto de hotel, con el jugo de naranja y los mariscos acuosos y los limones de rigor, y la brisa del mar entrando por la ventana, y el murmullo lejano de los pescadores madrugadores, y el saborcillo a sal del aire, cayeron en la cuenta de que no se amaban, que el único eslabón que los unía era su fallecida hija. El marido se preparaba para la ducha matinal. Ella permaneció con el rostro embarrado en la almohada. Y entonces recordaron París, y el Sena y los treinta y cinco puentes que lo cruzan, la Torre Eiffel, y el Arco del Triunfo. A su gente y su fiesta. Resonaron en sus cerebros las campanas de la Catedral de Notre Dame. Y se plantearon hipótesis inservibles. Que qué sería de mi vida si no hubiera ido a aquella fiesta. Que qué sería de mi vida si hubiera abortado.
No se dirigieron la palabra hasta que por la ventana se colaron las gargantas de los pelícanos. Era el atardecer. El marido, que a medio día salió del cuarto sin decir una sola palabra, había retornado. Encontró a su mujer en la misma posición, y le informó que el vuelo salía en tres horas. Entumecida por el reposo, la mujer hizo las maletas tan pronto como pudo, y en un soplo ya estaban parados como árboles en el aeropuerto. El vuelo salió a las nueve con cuarenta y cinco minutos.
Situados de nuevo en su París longeva, con el rumor de los automóviles invadiendo su realidad, comprendieron que tenían que inventarse un eslabón, así fuera imaginariamente forzado, pues aunque intentaron la separación, en sus lugares de trabajo, en los cafés y los salones de baile, en todas partes, se hallaban uno al otro. El golpe final e inequívoco se dio una noche de abril en que el marido, desnudo él, se arrepintió en el último instante frente a una portentosa puta millonaria que había contratado. Entonces fue y buscó a su mujer en el departamento de sus primeras pasiones juveniles, y no la encontró con el rostro embarrado en la almohada, sino sentada a la mesa, con una cena que cocinaba y desechaba cada noche de los tres años que duró la separación. Su mujer fue leal siempre. No tuvo la necesidad de subirse las medias antes de la penetración, y huir de la cama de una persona desconocida, porque en los tres años no hizo más que trabajar como mula, evocar la risa de su hermosa hija, y recoger todas las noches la misma cena de todas las noches. El marido mudó sus pertenencias al departamento, y volvieron a ser la pareja feliz de años atrás. La situación económica era favorable. Sucedieron los meses y se transformaron en los mejores amigos.
Un día caluroso la mujer prorrumpió revoloteando del tocador con una prueba de embarazo entre los dedos. El marido asintió con la cabeza, y se abrazaron a llorar como niños huérfanos. Cuando el tamaño del vientre lo permitió, el ultrasonido arrojó la noticia de que era una niña. Recorrieron las mejores tiendas de París, y compraron la mejor cuna de París, la carreola más vistosa de París, las prenditas mejor confeccionadas de París, la andadera más funcional de París, y en fin, los juguetes más deseados de los bebés de París.
El médico recibió a la niña, salpicada de líquidos maternos, de sangre, y asociada con su madre por el retorcido cordón umbilical. El marido grabó en video toda la escena. Miraba fascinado a su nueva hija, cuya ternura y belleza le impresionaron tanto que creyó ver el parto de su primera bebé. En efecto, había un parecido grandioso. La enfermera puso en los brazos de la madre a la niña. La madre optó por rechazarla, porque lloraba tanto que se mandó llamar a los médicos para que la atendieran. Cuando se restableció de la analogía impactante, cargó a su hija, y le besó las mejillas, y la acarició como las madres hacen con los hijos. Dos días después la bautizaron con el nombre de Alizée Jacotey.
A los cinco años Alizée Jacotey era una niña formidable. Tenía el particular rostro francés, tez blanca, y unos ojazos verdes que perturbaban a los niños del colegio. Había sido educada en las más distinguidas escuelas de París, y ya hablaba regularmente el inglés, y se le notaba un extraño interés por el español, que surgió de las palabras que un maestro argentino les enseñaba en los ratos libres. Asistía a clases de violín por las tardes, y no había día en que no riera más de veinte minutos continuos por las cosquillas que le hacía su padre al volver del trabajo.
El verano les pilló en el deseo de volver a México, al mismo pueblo de casi diez años atrás: Zihuatanejo. Habían superado la muerte de su antigua hija, y no hallaron inconveniente alguno en que Alizée Jacotey diera un paseo por las aguas donde descansaba su hermana difunta. Además, a París llegaban noticias de la bicicleta que flotaba con las ruedas hacia arriba en medio del mar. Escépticos por su naturaleza culta, se rieron cuando leyeron en una página de paquetes turísticos: incluso permanece en época de huracanes. Ninguno se permitió creer tal atrocidad discordante, una bicicleta que flotaba siempre en el mismo lugar, a todas horas y sin importar el clima, qué cosa, pero fue un aliciente para adquirir los boletos de avión y cruzar el Atlántico, ya no más a los teatros de Nueva York, donde la niña se aburría terriblemente, ni a los parques de diversiones gigantescos de ratones orejones, sino a las playas cálidas desbordadas de gente dispuesta a disfrutar sencillamente del sol y el agua.
Se instalaron en el mismo hotel. Apenas terminaron de abrir maletas, fueron los tres a la playa para ver la bicicleta flotante que no consiguieron observar desde el avión. Se toparon con una construcción en medio de la playa, muy extraña. A simple vista se apreciaba un punto en medio del mar, tan distante que traicionaba a la vista. Con el pago de dos dólares uno podía subir a una plataforma y mirar a través de unos potentes binoculares la bicicleta oxidada, que según contaba la reciente leyenda, perteneció a la niña más bella que existió en Zihuatanejo. Los lugareños pregonaban la versión de que un día la niña se levantó de la cama, tomó la bicicleta, y pedaleó hasta el fondo del mar. El gobierno aceptaba el prodigio, y la comunidad científica mexicana e internacional aún no descifraban el enigma. La pareja europea se pasmó, e incluso un temor les exhortó volver a su país. La prueba de la bicicleta flotante era tan incuestionable que les infundía un miedo insólito. Sin embargo se quedaron. Y disfrutaron del sol y el agua.
Alizée Jacotey se divertía tanto que en su inocencia pidió a los padres vivir ahí toda la vida. Hizo amistades fugaces con los niños del hotel, y su diversión superior residía en construir castillos de arena, estupendos, minuciosos, y adornarlos de cangrejos. Ganó un concurso de figuras de arena. El violín que montó en la playa fue la novedad del día en Zihuatanejo. El padre sonreía orgulloso por la victoria de su hija y la madre se deshacía de felicidad.
En aquella algarabía familiar, una chiquilla de ojos verdes se acercó a ellos y les ofreció unas pulseritas. La mujer se murió de un paro cardiaco, y el marido quedó tan tieso de terror que años después aún estaba en el mismo lugar, en la misma posición, con la mueca del infierno repentino de ver a su hija difunta ofreciéndole una pulserita. Se convirtió en la segunda atracción de Zihuatanejo.
Mientras su madre caía al suelo y su padre se clavaba en él, Alizée Jacotey tomó de la mano a la chiquilla, la abrazó con ternura, le besó la mejilla, y a tres metros de ella se despidió con el brazo levantado, abriendo y cerrando el puño. La chiquilla de las pulseras dejó en la arena el madero, con una frialdad propia de una obra de teatro. Se diría que obedecía órdenes internas, que actuaba con movimientos predeterminados, que todo el ritual de dejar el madero en la arena, caminar el ancho de la playa, y tirarse bajo una ola y dejarse tragar por el mar, estaba perfectamente previsto.
De la misma forma sumisa, sin distraerse con sus padres cadavéricos, Alizée Jacotey tomó el madero y marchó como pelicano hacia el pueblo. Se le vio atravesar los hoteles, entre sillas blancas y albercas cloradas. Se le vio dejar atrás la zona hotelera y trotar los laberintos de las calles de Zihuatanejo.
Al abrir la puerta de la casucha de paja, una señora de semblante desagradable la recibió: «Mirel —le dijo— si me vendiste menos pulseras que ayer...»
Alizée Jacotey fue la única que, de las trece niñas que sucumbieron al inexplicable designio, supo que el sacrificio de identidad se debía a que cada cierto tiempo una francesa, adornada de lugareña, tenía que hundirse en el mar. Y por obviedad concluyó que otra debía sustituir a la eterna niña del madero atestado de pulseritas. Aunque en realidad nunca se explicó que la ahogada fuera posteriormente la misma niña del madero.
_




















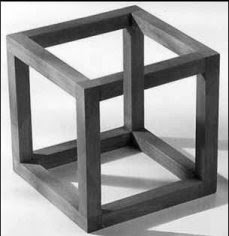


No hay comentarios:
Publicar un comentario