«Tanto más, digo, porque para disfrutar realmente el calor del cuerpo es necesario que alguna de las partes de éste sienta frío, porque en este mundo no existe cualidad alguna que no proceda del contraste.»
Hermann Melville, Moby Dick
La vida se desconcierta en los asientos del tren de una megalópolis: no soporta esa idea espantosa de malgastar el tiempo en viajes diametrales, por eso tiende a cerrar los ojos. Está comprobado. No tolera las imágenes barrocas de los vagones asfixiantes, porque nunca termina de inquietarse por la velocidad; por la impresión de que a ochenta kilómetros por hora los pensamientos se alargan en la mente. La puntualidad en riesgo basta para abrir los ojos, aunque permanezca el cuerpo dormido. Es el quehacer diario, el calor, qué más da si una niña te está rozando los dedos. Eh. Preferible hacerse el disimulado, y manotear un poco. La madre se dará cuenta, sin duda; espérala. Pero no, la niña seguirá tocándote, y si no te habrás parado del lugar será porque crees en la inocencia de los niños, que de lo contrario no tardarías en asociar esas caricias con la mujer que cada noche te comparte su almohada. Lo que no sabrás es que el sueño está dispuesto a traicionarte, a salir de tu cerebro para burlarse de ti, mientras en tu cabeza se desarrolla el acentuado deseo que ha incubado tu maldito sueño, que se reirá frente a tu cara. Tú no sabrás si la niña te acaricia. La curiosidad te sacudirá y voltearás la mirada y calcularás su edad: menos de quince años. Distinguirás que viste de rosa, de un rosa frío, un rosa que te daría frío si lloviera. Su madre cruzará su mirada con la tuya, la niña no percibirá tu escrutinio. Nervioso, regresarás tu mirada al lugar donde resuelve tu vida, que no termina de estar desconcertada. Verás los colores del arco iris en la oscuridad de tu sueño, los puntitos que parecen deambular como estrellas. Recordarás los pendientes del trabajo, la voz de tu jefe en tus orejas, en tus oídos. Y la niña seguirá tocándote, no ya solamente los dedos, ahora te acariciará el antebrazo. Andará con sus pequeñas uñas tu piel curtida. A ti te extrañará la actitud de la madre, cualquiera esperaría un regaño, un no molestes al señor, viene dormido. Pero echarás otro vistazo, esta vez arriesgándote a una exhibición de aquéllas, y notarás que la madre duerme, con la cabeza caída, colgando del cuello. Pensarás, adormilado, que está muerta, porque esas cosas se te ocurren en los sueños. Intentarás abrir los ojos. Reflexionarás antes de abrirlos, será probable que la gente te observe, y no con amabilidad. Hay escasas situaciones más refutadas socialmente que hostigar a una menor. Pero… ¡hostigar! ¡Ah!, comenzará a hartarte esa niña vestida de rosa. Aunque no podrás negar que es bella como pocas habías visto en tus cincuenta años de vida. Sin embargo, tú sólo te trasladas de tu casa al trabajo. No terminas de discurrir por qué una actividad tan simple se convierte en un martirio diario, y gruñes, como gato. Entonces temerás, porque con ese sonido indudablemente la gente, que gusta de los pleitos, se habrá dirigido hacia ti, acusadora. Y si consideramos que la niña ya te estará acariciando el cuello, y dando besitos en los dedos... La niña meterá tus dedos en su boca en el instante que gruñes; no resistirás más y abrirás los ojos, y te despojarás del sueño más rápido que un relámpago. Los verás, a todos ellos, dormidos. Mirarás a la derecha, a la izquierda, al centro, y no hallarás más que gente dormida, como colgándoles el cuello, casi muerta. Pero no harás nada con tus dedos, se quedarán dentro de la boca de la niña, que te chupará como gata en celo. Y el tren avanzará, a ochenta kilómetros por hora, con un montón de gente dormida, a excepción de la niña y tú, que simplemente te transportas. Al principio te dolerá el corazón, esas enfermedades del corazón debiste tomártelas con seriedad, sabes. Después, con los ojos bien abiertos, te dedicarás a observar a la niña, sin importar más lo inverosímil de tu estado. Notarás que es linda, que en su rostro respira la felicidad como en el espacio existe el vacío. Te hincarás en sus ojos, verdes, azules, y no dejarás de admirarla hasta que tus dedos abandonen su boca, porque cuando esto ocurra, ella se pondrá de pie, frente a ti, se trepará en ti, abrirá sus piernas para ti, y te lamerá la boca como nunca antes tu mujer te ha lamido. Entonces tú accederás a ese destino irrevocable. Volverás a cerrar los ojos, con una lengua dentro de tu boca, que se retuerce entre tus muelas y tus dientes. Extenderás tus brazos y la tomarás por detrás, y la montarás bien a tu cuerpo. Todo a ochenta kilómetros por hora, sabes. Escucharás los ronquidos espantosos de los pasajeros, y te retumbarán los gemidos de la niña, y te aturdirás. Y tornarás a los gritos del trabajo, a la fragilidad de tu mujer, a la estupidez de tus hijos. A tu sueño inconforme.
Ella desabotonará su blusa, de flores, y te mostrará sus pezones, rosas, y los restregará en tu cara, en tus mejillas; en tu boca. Y encontrará la forma de arrancarse la falda y romperte el pantalón y demás pudores inútiles, y se meterá tu pene en su cuerpo como se introduce una paleta entre los labios. Y en ese momento mandarás al diablo la farsa de tus hijos, que no son tuyos, y de tu mujer gimiendo en noches que nunca existieron. Y no serás virgen por más tiempo. Sólo entonces te permitiré morir, justo después de que la niña descienda del tren.
_




















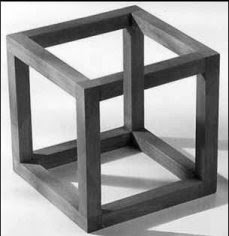


No hay comentarios:
Publicar un comentario