«El poeta vio llegar una joven de un rincón del jardín,
hermosa, triunfal, sonriente;
y no quiso tener tiempo sino para meditar
en que son adorables los cabellos dorados
cuando flotan sobre las nucas marmóreas
y en que hay rostros que valen bien por un alba.»
Rubén Darío,
Azul…
A la señora Mirel ya le dolían las rodillas.
Su esposo, sentado en el antiguo banco de madera, se inspeccionaba los huesos de las manos. Inició la ejecución de su ritual: en la derecha, el índice con el pulgar, el pulgar con el medio, el anular con el pulgar, y el pulgar con el meñique. La otra mano en sentido inverso.
A la señora Mirel ya le dolían la cabeza y las dos manos, desde el pulgar hasta el meñique; y el antebrazo, y el omóplato derecho.
Su esposo, antes de retozar los dedos, dijo: «Mirel, creo que los niños hoy no van a cenar.» Fue entonces que sobre su cuerpo resbaló una sensación de pesadumbre, que le provocó el dolor en las rodillas, y una bruma en la mirada que no habría de esfumarse sino al día siguiente, al despertar, al tallarse los ojos.
La señora Mirel tenía la impresión de ver cómo se encogía el pequeño cuarto cada vez que rociaba el atomizador. Y que su marido con el paso de los días se volvía más gordo, más engorroso, más incómodo. Y que sus tres hijos se multiplicaban por el hambre de muchas cenas prometidas. Y que su propio rostro se decoloraba por el vapor de la plancha, al grado tal que su marido, entre su eterno juego de dedos, y su estadía innecesaria, disponía de la imaginación (o de la apatía) para pretextar la aparente ausencia de su mujer, y atribuir su resplandor fantasmal a la brillantez de la luna, que se colaba en la única ventana del lugar; y no a la acuosa palidez de su fisonomía. (La cual no advirtió sino un minuto después de las nueve del lunes, en la neblina magnífica que se formó de repente. En su inmenso espacio, vislumbró una quijada desgarradora.)
El señor esposo de la señora Mirel tenía la impresión de que el pequeño cuarto se derramaba por sus propias paredes y hallaba nuevas dimensiones, nuevas áreas, nuevas superficies. Tenía la sensación de nadar en el abismo, bajo el tedio infinito de contar a las personas que pasaban frente a la ventana, donde se colaban los rayos de luz lunar que terminaban por confundirse con la luz eléctrica y la irrealidad de Mirel; respirando el vapor de la plancha, ahogándose en sus lagunas morales, y navegando a la deriva sobre el antiguo banco de madera, que no habría de enderezarse hasta al día siguiente, como todos los días, para volverse a desviar en la noche. Percibía una pereza inexplicable y fatal en cada uno de sus actos, mas no intentaba remendarla. Creía que el destino demoraba el planchado de su esposa, ensanchaba los pantalones, destruía el segundero, para fastidiarlo, hartarlo y marginarlo en su rincón, frente a la ventana, a la derecha de la señora Mirel. «Hijos, hoy no vamos a cenar.»
A la señora Mirel ya le punzaba la espalda un dolor insoportable. Fue menester renunciar a la plancha y sentarse en el antiguo banquito de madera que con caballerosidad de enamorado desocupó su marido inmediatamente. Sin embargo, el bochorno que le provocó la cercanía sobrecargada de su cuerpo regordete, la obligó a continuar planchando con el peligro de torcerse por la mitad, y de implotar aquel lunes por la noche que imponía aires de un final definitivo. El punto final de un texto agónico.
El señor esposo de la señora Mirel había quedado sin empleo cinco semanas antes de aquella noche de lunes. Todas las mañanas se iba con la cantaleta de voy a buscar trabajo no te preocupes, y todas las noches exhalaba las palabras que habían extraviado su peso: «Mirel, creo que hoy no vamos a cenar.» Y se había convertido en un bulto que confiaba con devoción en la productividad divina de su presencia. No asumía su inutilidad tanto como enmarañaba la resignación de su mujer. Lo pensó cuando la señora Mirel dijo: «Necesito sentarme», y lo siguió pensando parado como iguana frente a su esposa, durante el penoso entierro de sus ojos en el cemento.
Ojos verdes, más cercanos al tinte de un moretón que al del pasto fresco. Veintiocho años. Una carrera profesional. Un nombre enigmático. Un cuerpo cristalino y reflexivo. Buena educación. Amable, entrañable, como lo puede ser una bella mujer de veintiocho años. Tres hijos. Sin trabajo. Pobre. Con una planchaduría desde hacía tres meses, sin fondos para una plancha de tintorería. Amigas en la colonia, buena reputación. Observadora, conservadora. Piel café con leche, más leche que café (una leche consistente; una blancura solar). Fiel. Cabello oscuro. Así era Mirel. «Estoy embarazada.» «Bueno, entonces ya eres la señora Mirel.»
Nueve de la noche del agónico lunes. La gente camina en la banqueta. Las señoras llevan el pan. Los niños corren o patinan. Los automovilistas se detienen en el tope, y voltean a su derecha, y ven a la señora Mirel, enmarcada por unas cortinas guindas. El sonido callejero ultima en la ventana, después se transforma en un tenue síntoma del oído. Se abstrae y se condensa en la cabeza de la señora Mirel, se homogeniza y se comprime. Después, en la cabeza del señor esposo de la señora Mirel, se transmuta en algo parecido a un litro de agua derramado sobre un océano entero. No aumenta, se expande. Y dadas las dimensiones de la presencia del marido: se minimiza. Es, en todo caso, un zumbido que musicaliza el infierno del lugar, donde el señor esposo aguarda en su banco, y ve el reloj: nueve con un minuto. «Vámonos a descansar.»
La señora Mirel yace sobre pies adoloridos, desafía la modorra y el equilibrio, y ve la hora: ocho con cincuenta y nueve. Y mira por la ventana a unos niños que regresan del parque, y a los automóviles detenerse en el tope, y a la noche fulminando las horas. Sabe que es lunes, y que la semana pasada no ha ganado más de ochocientos pesos. Mira a su esposo con desgano; él juega con sus dedos, y los persigue, cual el vaivén de la pelota en un partido de tenis. Mira con rabia el antiguo banco. Mira las paredes sucias, el mueble del desorden, el palo atravesado donde cuelga los ganchos. Mira la lámpara que tirita. Mira el par de arañas en una esquina del techo. Mira su juventud dilapidada. Oye en el fondo de su casa el silencio de sus hijos. Se mira los dedos, lucen tiesos e hinchados. «Vámonos a descansar», le aconseja su señor esposo.
—¡No seas idiota! —responde. En este momento la señora Mirel se quiebra en las rodillas, se hinca, y se disuelve en el aire. El esposo se ha acostumbrado a verla desaparecer.
Los automovilistas se detienen en el tope, frente a la ventana de la planchaduría, y miran a su derecha. Se alarman. En el radio se escucha: «Las nueve con cinco.»
Los niños de la señora Mirel se acuestan en su cama matrimonial, amontonados. Su padre llega y les da las buenas noches. Se va a la cama. Ahí está la señora (o señorita) Mirel, guapa y radiante; la piel de sus hombros desnudos. Él intenta acariciarla. Mirel bebe un vaso de agua.
_




















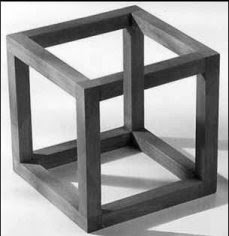


No hay comentarios:
Publicar un comentario