Entonces creímos que detenernos a la orilla de la carretera nos vendría bien. En un mercado incrustado en el paisaje, comimos lo suficiente para seguir nuestro rumbo. El sol reventaba en el parabrisas. A mí, en lo personal, me repugnaba el sonido del motor. Mi compañero hacía tronar la bocina a cada automóvil que venía hacia nosotros sobre el otro sentido de la carretera. De hecho, ese movimiento: levantar el brazo, jalar el cordón, es lo único que recuerdo de ese hombre con la nitidez que es menester en los recuerdos que valen la pena. Tenía el aspecto de un hombre triste.
A lo mejor cualquier persona que conduzca una máquina tan gigante ha de estar condenada a un rostro somnoliento, triste.
Lo que me preocupaba, sin embargo, residía sólo en mí, y provenía sólo de mí. Aunque uno preferiría cerrar los ojos y no calcular la profundidad de los barrancos. Ni ver por el espejo retrovisor un par de párpados cediendo al sueño.
Mis cuadernos de notas viajaban junto a las cajas de cigarros de mi compañero. De vez en cuando, él dejaba la colilla del cigarro todavía encendida sobre mis notas. Lo hacía inconcientemente, supongo. Mis tres plumas andaban en el bolsillo de mi camisa.
En las curvas pronunciadas, era posible ver el humo que despedía nuestro enorme camión. Formaba nubes negras que los demás automóviles atravesaban. Distinguí algunas formas.
Hasta ese momento no había preguntado a mi compañero cuál era su destino. Habían transcurrido cuatro horas desde que lo conocí en las afueras de San Miguel de Allende, mientras se abrochaba las agujetas de sus botas. Parece extraña la afirmación, pero así fue: ni yo le pregunté su lugar de destino, ni él dudó en aceptarme como acompañante.
En todo caso, estoy seguro de que no escuchó nada de lo que dije. La presencia de una persona no se traduce de inmediato en compañía. Si uno necesita hablar, habla. Ya sea en la cima de una montaña, ya en las puertas de un teatro, ya en el atrio de la iglesia.
Sólo cuando abandoné a Marisol me sentí tan vacío. De un instante, de esos que las fotografías se encargaron de descubrir, a otro instante, los verbos, los adverbios, la sintaxis y los términos universales se desecharon por sí mismos. Los puentes se demolieron. Hay que decirlo, también, que soy un fracasado. Y que también se marchó Marisol, y con ella, incluso los rezagos de los cuentos de primavera.
Eso se lo dije a mi amigo chofer. Respondió que él disfrutaba su trabajo. Quise responder que yo amaba violar niñas. Nadie que disfrute su actividad se envenena, le dije. También le dije que yo adoraba violar niñas. Me respondió que por eso, tonto, a mí me gusta conducir toda la vida.
En realidad, mi mente permanecía permeada por el aburrimiento propio de los viajes. Pero mi chofer me causaba una extraña sensación en las muelas. Y aquel día yo habría aceptado tomarme una copa con el diablo.
Hace muchos años mandé transcribir a una vecina una serie de cuentos de los que me sentía plenamente orgulloso. Una colección que llamé cuentos de primavera. Fueron mi carta de presentación hasta el día que abandoné la literatura.
Viajé a San Miguel de Allende para aclarar el problema. Y fue una visita útil, muy útil.
Llevaba entonces un año entero sin escribir algo digno. Los intentos frente al papel en blanco —esa idea de que escribir es llenar una hoja en blanco es falsa; la dificultad de escribir radica más bien en la capacidad de ordenar todo lo que una hoja en blanco presenta, y representa, es decir, la mente misma de un escritor; es una especie de ley de la conservación: el autor no crea, ordena, es su función principal— terminaban las más veces en berrinches que un día corté de tajo, porque cuando hacía berrinches, me quedaba en la cama, viendo las telarañas de mi alcoba y descifrando mensajes lejanos, y al día siguiente no podía menos que descuartizar a la gente con mi humor.
A decir verdad, la gente me parece idiota.
En mi juventud creía en la esperanza de emigrar al primer mundo. Pronto me di cuenta que lo que detestaba no era mi país, sino al mundo.
Salí del hotel con mis cuadernos de notas. Sin pagar. La dueña del lugar, según recuerdo, fue quien me abrió la puerta. Sólo supe después que desde el inicio de mi hospedaje, cosas raras sucedían en el hotel.
Imaginé, mediante los escasos gestos de mi chofer, la historia de su existencia. Pero desistí de la tarea, la tarea de contar.
—Oiga señor, qué jodido es este oficio —le dije—; maneja toda la vida.
—Es entretenido —dijo él.
—Cuando menos se lo espere, habrá transcurrido la mitad de su vida frente a ese volante.
—No importa —respondió.
—Es tan importante, señor —le dije con los ojos cerrados—, que su vida se reducirá a hacer memorias de lo que está viviendo en el presente.
—Nos detendremos un rato.
—Bien.
Después de diez horas arribamos a San Miguel de Allende. O al menos eso decían los letreros. Y hay que confiar en los letreros. Cuando uno viaja son de bastante utilidad.
_




















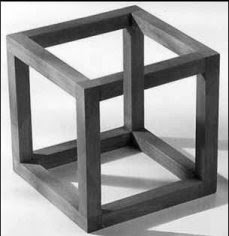


No hay comentarios:
Publicar un comentario