El señor Jorge amarró las cortinas con un listón. Acomodó el cuerpo sobre la estufa, y vio claramente la explanada. La unidad habitacional parecía desierta, como todos los días. Ya los padres se disputan la vida a quién sabe cuántas estaciones del tren, y los hijos mayores hacen las veces de mulas en la central de abasto, mientras los pequeños se desnutren de profesores arrepentidos en colegios que se desmoronan. Pero los menos afortunados son los que están condenados a simplemente estar, estar. En el tedio de las mañanas, ofuscados de tanto motor lejano y de un mariachi perpetuo, de los recientes rayos del sol y de las cucarachas. ¿El remedio? Que la una de la tarde se desparrame sobre la colonia, y que los niños salgan de las escuelas, y se escuche su griterío, al menos, para encajar en este mundo. Cuando el señor Jorge amarró sus cortinas eran las once de la mañana. Del grupo de los menos afortunados saltaron dos a la explanada, pateaban un balón de fútbol. El señor Jorge, que por sus sesenta y cuatro años pertenecía al mismo círculo, los miró un par de minutos. Los niños también lo miraron a él, porque así como desde los edificios la explanada lucía vacía, desde la explanada se juzgaban los edificios por ruinas de una guerra atroz. Y al poco rato que comenzaron a jugar, Jorge se apareció recargado en el zaguán del edificio, llevaba en las manos un objeto muy brillante. Dirigió los rayos del sol a los ojos de los niños, y ellos notaron su presencia. Detuvieron el balón y lo saludaron con un ánimo infantil tan sincero que nadie hubiera adivinado la manera de mantenerlo intacto en tan inconveniente sitio para la infancia. El señor Jorge les mostró el reloj que traía en manos. De manecillas plateadas y números romanos en dorado, carátula negra y extensible también dorado, muy luminoso. Los niños, que nunca habían visto algo semejante, no sólo se sorprendieron, sino que por un momento cruzaron las miradas y esbozaron en su idioma la posibilidad de arrebatar el reloj al viejo y echarse a correr. El viejo tosía. Entonces les dijo: «Qué les parece si hacemos un combate entre ustedes dos, a golpes, y a quien gane le regalo el reloj.» Estaban acostumbrados a la violencia, al fin, y no eran tan inteligentes para improvisar un plan, y cada uno, de repente, ansió el reloj como se desearía conservar la vida. Uno de ellos pateó el balón debajo de un carro, agitó el cuerpo, dio unos brincos y se dijo dispuesto. El otro fue por el balón, pidió al viejo que lo cuidara mientras él ganaba el combate, porque después de ganado se llevaría el balón y el reloj a su casa. En vista de que lo daban por vencido, el primero arremetió al rostro de su combatiente, soltó los puños, lo derribó en el suelo. Una hemorragia severa brotó de la boca del otro, el cual, seguro de lo que hacía, con mucha serenidad, se puso de pie. Miró los ojos de su amigo, cerró los puños, y le propinó un fuerte golpe en la zona hepática, que lo dejó inmóvil durante unos segundos. Estalló la bomba: el primero rodeó el cuello de su amigo, se colgó de él, e intentaba derrumbarlo cuando el otro, que sabía lo que hacía, volteó el pecho hacia abajo y dio con su amigo en el suelo, y ahí se hicieron de golpes, incontables y mal dados. Quedaron abrazados y rodaron unos cinco o seis metros. El sudor de ambos se mezcló con la tierra y la mierda seca. Chocaron contra una reja. El que sabía lo que hacía corrió adonde el señor Jorge, se deshizo de su playera, y esperó a que su contrincante volviera a arremeterlo. Entonces este último, hábilmente, lo tomó de la nuca y estrelló su frente contra la otra. El señor Jorge no pudo contener la risa, pues esos golpes lastiman tanto una como otra cabeza. El que sabía lo que hacía, decidió terminar la pelea de una buena vez. Golpeó a su amigo entre la boca y la nariz, colocó su pie detrás de sus piernas, y le azotó la cabeza en tres ocasiones contra el cemento, tres ecos que se escucharon hasta las cortinas amarradas. Transcurrieron cinco minutos en los que se oyeron sólo gemidos. El vencedor se limpiaba la nariz, que desapareció entre tanta sangre. El derrotado se arrastraba a ninguna parte. Y el señor Jorge tosía. Con un paño frotó el cristal del reloj y se lo entregó al niño triunfante, el cual, como tenía dicho, guardó el reloj en su bolsillo, tomó el balón, y se fue a casa.
_




















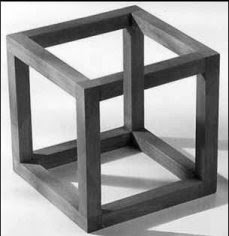


No hay comentarios:
Publicar un comentario