Dentro del autobús, Joel ya no encontraría una oportunidad de fugarse; pero en realidad tampoco la buscaba. De modo que accedió amablemente, la ayudó a subir, pagó los pasajes y se acomodaron en los asientos del fondo. Ella vestía un suéter púrpura con estrellitas luminosas y un vestido como invadido de llamas. Tendría alrededor de ochenta años.
Joel era joven, y disfrutaba caminar las calles del Centro después de la facultad. Le serenaba observar los encabezados de los periódicos mirando por encima de los sombreros de intelectuales desconocidos y atravesar la Alameda contando a los borrachitos y a las señoras de cabezas oscilantes; las locas sin temporada. Iba pensando en que siempre quería escribir el mejor de los cuentos, y que esa intransigencia le tenía bloqueado el cerebro.
Se dirigió al famoso callejón de los libros usados. Desde la banqueta olió el nauseabundo aroma de los orines de los niños que viven arrimados en una jardinera y de cuyas identidades solamente se conoce lo que el periódico arrugado deja al descubierto. Un grupo de extranjeros pasó delante de la jardinera y se llevaron la mano a la nariz. Voltearon hacia arriba para disimular el asco y algo comentaron sobre los acabados góticos del Palacio de Correos que señalaron como si un ángel estuviera cayendo del cielo. Joel puso una dona de chocolate cerca de los niños. Creía que la caridad haría quedar bien al país frente a los turistas.
Llegó a la esquina donde una familia de ciegos toca danzones y rock todos los días a las dos de la tarde. Vio de reojo al señor que no tenía ojos, el baterista. A pesar de que lo había visto en innumerables ocasiones, le impresionó aquella cicatriz que le unía los pómulos. Tuvo la sensación de la diarrea.
Dobló camino a la estación, y tropezó con una vieja.
—Carajo… disculpe usted señora —dijo en tono insensible, sin mirarla— venía un poco distraído.
—La tiraste, ¡imbécil! ¡Por lo menos ayúdala!
Joel se percató que efectivamente, la señora se hallaba en el piso. La canasta botada y un montón de calcetas para niña regadas alrededor de ella. Fiel a su costumbre, la gente formó un pequeño tumulto e iniciaron los cuchicheos. Joel le tomó el brazo y la levantó. Mientras unos comerciantes la ayudaban a sacudirse el polvo de sus exóticas prendas, Joel recogió las calcetas y las acomodó en la canasta, pero nunca se le vio avergonzado. Traía el rostro de quien ha dormido quince horas seguidas.
La vieja le recriminó el incidente, y le exigió que le ayudara con la canasta. Joel asintió y le preguntó adónde se dirigía. La vieja alzó el brazo para detener el autobús.
Hablaba sobre su pequeño negocio. Las ventas bajas y las cosas ya no son como antes. Sobre sus diecisiete nietos y la cena de Navidad que no quería que llegara porque como estaba a punto de morirse, y quería vivir unos años más, un golpe de nostalgia podía matarla. Hablaba sobre las ampollas que no le dejaban en paz las plantas de los pies, sobre las arrugas de su pecho y sus pezones a punto de desaparecer, sobre el temblor en las manos y la diabetes demoledora, sobre la virginidad conservada y su pueblo de provincia donde creció y aprendió a ordeñar a las cabras y a las vacas, sobre la muerte de su marido y los insoportables dolores de la espalda, sobre la resaca de la Revolución y la época de los ferrocarriles, sobre la primera y única vez que navegó en mar abierto y comió pescado fresco.
Joel pensó entonces que nunca debieron construirse las avenidas interminables, pero cuando bajó del camión, casi lloró de alegría. Con urgencia, tomó un taxi directo a su casa.




















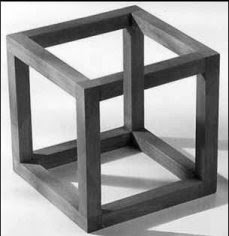


No hay comentarios:
Publicar un comentario